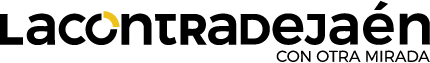Cuando despertó, Cataluña

Apólogo con dinosaurios
Cuando despertó, Cataluña ya no estaba allí.
Raro que no escuchara los pasos apresurados por el salón recogiendo sus últimas pertenencias, el tintineo de las llaves al caer sobre la mesita del teléfono y el sonoro “cloc” al cerrarse la puerta. Raro que no escuchara aquel último suspiro en el que la desgana y la resignación se mezclaban confundidas con el alivio y la esperanza. En fin, él siempre ha sido de sueño pesado, y justo en aquellos decisivos instantes su inconsciente paseaba por las calles de un Gibraltar cuajado de rojos y gualdas en el que los bobbies lucían relucientes tricornios mientras cantaban jocosos cuplés con su acento más gaditano.
“Lo cierto”, pensó nada más emerger de las aguas del sueño a la superficie de la vigilia, “es que no la echaré de menos”. Y, acto seguido, aún en pantuflas y legañas, introdujo dos rebanadas de pan de molde en la tostadora. Pero cada uno de sus movimientos, desde la apertura y cierre de la bolsita a la presión sobre el pulsador, estaban impregnados de un moco espeso y grisáceo que identificó enseguida: “¡Bonjour tristesse!”, espetó a la pared de la cocina, más cinéfilo que francófilo.
Las primeras señales de alarma no llegaron, sin embargo, hasta que hubo salido a la calle. Es cierto, en el amplio apartamento que hasta esa mañana habían compartido de mala gana faltaban algunos libros (ella había arramblado con los Calders, Josep María de Sagarra, Monzó y la Rodoreda, dejándole apenas un triste Vila-Matas que, además, era un coñazo y las obras completas de Pérez-Reverte, que daban ganas de sacarse la minga), los discos de Pau Riba y Marina Rosell (para él quedaron Serrat y Jaume Sisa, pero en su versión Ricardo Solfa) y un par de láminas de Tàpies que colgaban en las paredes y que a él siempre le habían parecido manchas de humedad. Pero tan exiguo botín apenas marcaba la diferencia en un espacio en el que, junto a miles de libros, discos y láminas, se abigarraban toda suerte de iconos acumulados sin ton ni son en el transcurso de los años: fósiles cuaternarios, vírgenes románicas, tapices flamencos, tresillos isabelinos, flautas andinas, un clavicémbalo, figuritas de Lladró, botellas vacías de Coca-Cola…
Fue al trasponer los soportales de la Plaza Mayor cuando sintió un pinchazo agudo en uno de los primeros espacios intercostales a mano derecha según se mira. “¡Qué coño anda ahora trasteando Cupido!”, se dijo. De dónde vendrían las flechas, sin yugo ya que uniera a la pareja, es un misterio, lo cierto es que la desazón dio paso al sofoco y este se encargó al punto de abrir la espita de los lacrimales. Desde lo alto de su pedestal, el prócer de turno le miró indiferente.
Con los ojos aún a medio enjugar siguió camino a su oficina. “No ha pasado nada, solo es el fantasma del miembro ausente, que aún me hormiguea”. Pero la cosa a partir de ahí no hizo más que empeorar pues, ya en la misma puerta de la multinacional para la que trabajaba, el conserje rehuyó su mirada sofocando con sus propios labios una risita al paso. Lo de sus compañeros, luego, fue la rechifla general y micromachísmica: “Si es que era mucha mujer pa’ ti”, uno; “se habrá ido a por otro con más pasta”, otro; “mejor soltero, hombre, mejor soltero”, un tercero pasándole la mano por el lomo. Y aún apostilló un cuarto, resumiendo el sentir general: “Todas son iguales. Después que uno se deja la vida por darles lo mejor… No hay quien entienda a las tías”.
Lejos de procurarle el esperado efecto balsámico, las sentencias de la alta y mediana corte se clavaron una a una en el susodicho socavón intercostal donde ya amarilleaba el pus. Solo el bueno de Peláez, un contable con gafas de cadenilla tan carente de fu como de fa, se limitó a encogerse de hombros y a ofrecerle un suave “yo en las vidas de los demás es que no me meto” que le supo a gloria merengada.
El resto de la jornada fue de mal en peor. Incapaz de concentrarse en la macroeconomía, su cabeza mariposeaba por la densa jungla de la microegonomía. Primero, que si conviene pasar página cuanto antes porque, total, nuestra vida era ya un infierno de los del Bosco; luego, los porqueses, que si la incomunicación y el enfriamiento de los ardores bajoventrales; por último, las culpas, que si ella se fue alejando a medida que se fue creciendo, en un curioso oxímoron visual. De ahí, a la ira, un paso.
Ahora, frente a una curva de beneficio marcada en azul en sus papeles la mirada se le fue tiñendo de rojo y con ella los pensamientos. La vio allí mismito, empalada en un diagrama de barras, trozeada como unos quesitos en la correspondiente gráfica, desfusionada y vuelta a fusionar… presa, en fin, de los más horribles tormentos que un agente de inversiones pueda llegar a imaginar. La vida le daría su merecido finalmente, acabaría tirada en el arroyo, sola, fané y descangayada. Él mismo, él, haría todo cuanto estuviera en su mano para darle el empujón definitivo: llamaría a todos sus amigos y conocidos para contarles de qué clase de bicha se trataba, movilizaría a todos sus contactos en Linkedin para que nadie le ofreciera jamás una triste migaja laboral y, si aún no bastara, estaba dispuesto incluso a empuñar lo que hubiera que empuñar y al carajo con todo. “¡Jajajajajá!”, rió poniendo la voz del Doctor No.
Pero no. Sus fantasías, apenas cobraban consistencia se deshacían de nuevo en el aire mohoso de la oficina, y el resto era silencio. Los papeles se acumulaban con puntual obstinación sobre su mesa, el teléfono punteaba las horas con su ring y el sol, se mirase como se mirase, seguía colgado del cielo al otro lado de los cristales. “¡Espabila!”, gritó Peláez, “que así no levantamos el país”. Al punto, sintió cómo algo muy grande y peludo se le agarraba al pecho. Las ganas de matar, las ganas de morir. La vida se despojaba de su hálito en una obscena parodia de estriptís mientras él se agarraba a sus papeles, a sus bolígrafos Bic, a la lisa superficie del portátil, a cualquier cosa con tal de mantenerse a flote, de no claudicar vergonzosamente porque aquello no era lo que estaba escrito desde el principio….
Antes de hundirse, su último pensamiento fue también para ella:
“Donde quiera que estés, ¡me cago en tu p…!”. E hizo “plop”.
Cuando despertó, Cataluña todavía estaba allí.
Únete a nuestro boletín