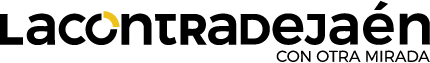La carta y la revolución
J.A. me entregó una carta el pasado verano para que la entregara personalmente al dueño de un bar de Jaén. El sobre estaba cerrado.
—Puedes leerla —me dijo el remitente.
La leí de cabo a rabo. Es probable que lo hubiera hecho sin su permiso. Una carta hoy es algo increíble. Sorrentino lo ha demostrado con la serie The Young Pope; el misterio del amor perdido de un Papa revelado en una carta escrita a mano.
Volvamos a J. A. y su mensaje. Era verano cuando leí su carta por primera vez. La caligrafía era preciosa y, aun con algunos errores de gramática y de sentido, el texto tenía un tono de literatura de otro tiempo muy logrado. La primera frase ya me interpelaba. "El camarada Fran", escribió J. A. Intrigado, leí con ganas: J. A. me alistaba para una causa ideológica contraria a mis ideas libertarias, pero lo hacía de un modo tan entretenido que la cuestión política me parecía residual. Qué más me daba servir a su revolución si con ello estimulaba más cartas, más narraciones tan elegantes y aisladas.
Le prometí entregar al destinatario el manuscrito, sellado a la manera oficial. J. A. es una persona jubilada, un amante de la lectura que hoy camina en tierra fronteriza, realidad y ficción a un paso la una de la otra. Fue por eso, y por el cariño que le tengo, que guardé su carta en un cajón como un documento simpático: simboliza la buena relación entre dos devotos de la literatura con sensibilidades políticas diferentes.
No pensaba entregarla. Creí que J. A. olvidaría el asunto. Pero la carta aparece y desaparece de mi agenda como un bucle. Desde el verano hasta ahora, han sido docenas las veces que J. A. me ha preguntado si el mensaje estaba ya en posesión del destinatario. Yo a menudo mentía o aparcaba el asunto. A él a veces le importaba de veras la cuestión, y en otras ocaciones obviaba el tema sin más.
Hasta que llamé por teléfono al presunto destinatario para verificar el relato del sobre. J. A. acertó con dos nombres, el de la persona y el del bar donde trabaja. Pero el señor que me atendía al otro lado de la línea me aseguraba que ni siquiera conocía a mi camarada.
—Mira, yo es que ya no sé qué hacer. Al menos si él te llama, dile que yo he cumplido —le imploré al hostelero.
—Vale. Pero si él viene o llama, aquí no ha llegado ninguna carta.
Supuse que la historia estaba llegando al desenlace; confiaba en que una llamada de J. A. al dueño del bar desenredaría todo.
Hace pocos días, J. A. entró en mi casa. Lo hizo a su manera:
—Dios guarde, don Fran —y puso los dos pies de un salto en mi salón.
Hablamos de todo un poco, nos saludamos con afecto.
—¿Cómo estás?
—Regular mal, gracias a Dios —contestó.
Luego invocó su credo político. Yo sonreí.
—¿Y la carta? ¿La has entregado?
Hay algo en ese texto suyo que mantiene este episodio vivo y saltarín, como mi perro Leo.
Me hago la idea de que no hay otro final que entregar la carta o devolvérsela al camarada, pedirle mil perdones y ser uno más en su revolución. Y cuando me he convencido, de tanto esconderla, ya la he perdido.
Únete a nuestro boletín